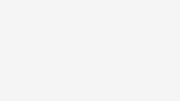Los niños siempre serán niños. Pensé en eso mismo cuando conocí a Rebeca, una niña centroamericana de tres años que vive en el Jardín de San Fernando, en la Ciudad de México, con su familia. Así es la infancia migrante en nuestro país.
Ellos están aquí desde hace unos días y se encuentran a la espera de que el gobierno mexicano les otorgue una prórroga del permiso para quedarse en el país, luego de haber huido de Honduras por la pobreza y la violencia.
El Jardín de San Fernando, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, es una especie de cáliz donde contrastan el crecimiento urbano, el lento cambio de paisaje citadino y las brechas sociales que cada vez son más grandes en esta enorme capital.
Es un domingo caluroso de febrero, hace tanto calor que las fuentes de este parque hoy son una regadera pública, llenas de niños que buscan el agua para combatir al asfalto ardiente que casi se funde bajo los rayos del sol.
Hasta aquí, donde se junta toda la pobreza de las colonias más marginadas de la capital, este día llega la gratiferia, una especie de evento ciudadano en el que unos reúnen todo lo que ya no necesitan y lo regalan. Se trata de una manifestación contra el capitalismo que castiga duramente a quienes, como Rebeca, no tienen recursos ni acceso a una vida digna sólo por carecer de billetes y monedas.
Varios montones de ropa, zapatos y juguetes se distribuyen sobre una manta en el suelo, con la idea de quienes vayan pasando puedan elegir algo que les sea útil y llevarlo a casa sin ningún costo.
Una marabunta de gente se amontona para alcanzar algún objeto, casi todos habitantes de este parque, indigentes, vendedores ambulantes, prostitutas y migrantes que no tienen más que la ropa que portan.
Rebeca y sus hermanos corren ilusionados para alcanzar algo, sus ganancias son juguetes rotos, camisetas viejas y libros con colores muy bonitos, que no pueden leer porque no han ido a la escuela.
Hoy Rebeca ya ganó, alguien entre tanta gente le regaló una muñeca y la convirtió en una niña feliz. Ella, que junto a sus cinco hermanos y sus padres dejó el país donde nació para vivir en la banca de un parque en México, no ha olvidado que es una niña, que quiere jugar y que sus ganas de vivir son más grandes que cualquier frontera.
Tal vez Rebeca no lo sabe, pero hace unos días ella y su familia fueron víctimas del racismo y la intolerancia que hoy descompone al mundo y pone rejas a los países. Su madre lo cuenta como anécdota común, no le queda ni llorar.
Infancia migrante, creciendo en tierras extrañas
“Estábamos en Ciudad Deportiva, ahí nos dejaron quedarnos hasta la noche en que nos corrieron. Levantábamos nuestras cosas cuando vinieron los policías, pero como no nos apuramos nos pegaron y a mí me rompieron el brazo; estuve una semana sin atención hasta que pude ir a un hospital”.
Sin techo, sin escuela, sin atención médica y sin papeles, así es como la familia de Rebeca camina por la Ciudad de México y se atiene a quienes le tienden una mano. Y esa historia se repite por miles ante un problema migratorio que no para de crecer, mientras el gobierno mexicano intenta ayudar, pero al mismo tiempo pelea con la intolerancia, la xenofobia y la ignorancia de ciudadanos y funcionarios que aseguran no querer a los migrantes.
Violencia, pobreza, hambre, dictaduras militares, guerrillas y narcotráfico han orillado a pueblos enteros a huir, dejando todo con tal de sobrevivir.
¿Qué tan difícil debe ser la situación en un lugar, como para que sus habitantes decidan irse sin nada, aún sabiendo que lo hay en otros países tal vez no es mucho mejor?
Rebeca a sus tres años ha perdido su identidad hondureña, aunque tampoco es mexicana porque habla distinto y su semblante recuerda mucho al país en que nació. Tampoco es norteamericana y el sueño de serlo está muy lejos, y entonces resulta que no es de ninguna parte, ya se perdió en la ilusión de hacerse de un país que le permita ser feliz, ir a la escuela, jugar y tener una vida en paz.
@CronicaMexicana