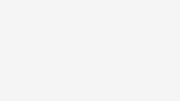En aquel entonces, hace exactamente 31 años, yo no era más que una idea, sin embargo, mi abuela me contó que por esos días todos los mexicanos vieron pasar sus vidas como en una película rápida. Y la Ciudad de México falleció, fue enterrada por un terremoto, se la comieron los gusanos y volvió a nacer.
El 19 de septiembre de 1985 mi abuelo se despertó temprano y se puso a rasurarse la barba frente al espejo, mientras mi abuela –aún en cama– leía en el Selecciones una receta de volteado de piña en cinco pasos.
Eran los años 80’s, México estaba convulso políticamente, como siempre, la moda parecía sacada de las cortinas de una casa, los jóvenes eran rebeldes y Madonna sonaba sin parar en la radio.
Apenas pasaba el ajetreo de las fiestas patrias, el verano se estaba despidiendo y poco a poco se sentía venir la Navidad.
No terminaba mi abuela de entender la dichosa receta, cuando sintió cómo aquel departamento, apenas estrenado un año atrás, comenzaba a mecerse al ritmo de un temblor, que no advertía aún su verdadera magnitud.
Según me dijo, en ese momento se aferró a la cama y cerró los ojos. Entonces, extrañas imágenes le aparecieron en la mente, calles llenas de polvo, enormes montañas de escombros, personas corriendo y gritando, sangre en las caras.
Mi abuela vio, sin saber, las ruinas del terremoto más grande que ha tocado nunca a la Ciudad de México.
Hoy, a muchos años de distancia, las nuevas generaciones sabemos qué pasó ese día por meras anécdotas, recorremos las calles y miramos extraños huecos entre los edificios, sin saber que ahí quizá antes alguien vivió, muchas familias existieron, y una mañana de septiembre desaparecieron bajo toneladas de escombros.
No te imaginas nunca que la casa donde hoy vives, el barrio donde a diario saludas a tus vecinos, la tienda donde compras tu comida o el puesto de periódicos que visitas cada mañana, un día, simplemente ya no van a existir, y sólo quedará un agujero en el aire del que nadie se acordará.
Sí es verdad que ese día los mexicanos cambiaron, tras la tragedia descubrieron que, juntos eran uno, y que bastaba unirse en una cadena para salvarse a sí mismos y a los demás.
Miles son las historias que se tejieron en torno a ese increíble sismo, la solidaridad, las enormes cadenas humanas, pero también la crueldad, el egoísmo y la indiferencia de las autoridades, ante lo que pudieron haber prevenido con años de anticipación.
Terremoto, las víctimas de la naturaleza
Al descubrir en las noticias lo que había sucedido, mi abuela se armó de valor y salió a la calle, se unió a las redes de mujeres del Instituto Politécnico Nacional, que repartieron víveres, enlistaron desaparecidos y dieron palabras de aliento a quienes lo perdieron todo.
Como ella, miles de personas más, buscaron maneras de ayudar, quitaron escombros, hicieron comida, organizaron cadáveres y hasta rezaron por los que murieron y por los que resistían aún, bajo toneladas de loza y cemento.
Cuenta la leyenda que, varias veces la avenida Eje Central quedó totalmente en silencio, como nunca antes, al correr el rumor de que en algún edifico derrumbado de la zona se habían escuchado voces de posibles sobrevivientes. Todos los que por ahí iban pasando detenían su paso y callaban, ante la esperanza de que los rescatistas pudieran localizar el sitio, de donde los rumores habían salido y sacar así a alguien con vida.
Muchas veces el milagro se hizo y quienes allá abajo resistieron, aún viven para contarlo. De muchas otras sólo se hallaron pedazos, formas irreconocibles, de lo que fueron personas, hijos, padres, hermanos y amigos.
A muchos años de distancia, quienes entonces vivieron ya son más viejos, muchos otros como mi abuela ya no están, y quedan para el anecdotario de las nuevas generaciones. Las huellas las borró el paso del tiempo, los huecos los llenó el sol y luego nuevos edificios, nuevas vidas y nuevas historias, con la misma crudeza con que los mexicanos se despertaron aquella mañana de 1985.
Valeria Lira